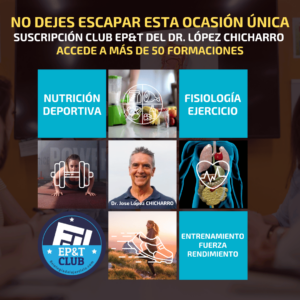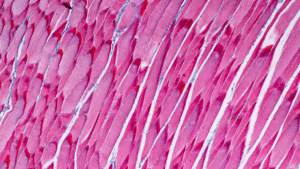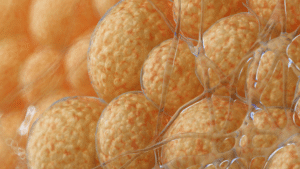El envejecimiento poblacional ha traído consigo un aumento notable de la multimorbilidad y la polifarmacia. Más del 60% de los adultos mayores de 60 años consumen cinco o más medicamentos de forma regular, lo que incrementa el riesgo de efectos adversos, caídas, hospitalizaciones, deterioro funcional y dependencia. Este panorama ha impulsado la necesidad de replantear los modelos de atención geriátrica. En este contexto, el artículo propone una visión innovadora: integrar de manera sistemática el ejercicio físico como parte central del manejo clínico junto a la farmacoterapia. La premisa es que el ejercicio no solo complementa el efecto de los fármacos, sino que en muchos casos puede sustituirlos, reduciendo la carga farmacológica y sus efectos secundarios.
Los autores destacan que el ejercicio debe considerarse como un verdadero tratamiento médico, prescrito, monitorizado y adaptado con la misma rigurosidad que un fármaco. La evidencia muestra que programas de ejercicio estructurado mejoran la salud cardiovascular, el control metabólico, la densidad ósea, la fuerza muscular, el equilibrio, el dolor, el estado de ánimo y la función cognitiva en adultos mayores. Sin embargo, la interacción entre medicamentos y ejercicio ha sido poco explorada en la práctica clínica, pese a su relevancia.
Un aspecto central del artículo es la descripción de cómo los medicamentos pueden interferir con la participación y los beneficios del ejercicio. Algunos fármacos, como los psicotrópicos y anticolinérgicos, reducen la motivación, el rendimiento físico o la adaptación al entrenamiento. Otros, como la metformina, los corticoides, la terapia de deprivación androgénica o ciertos agentes quimioterápicos, pueden limitar la respuesta fisiológica al ejercicio o acelerar procesos de deterioro muscular y óseo. En este escenario, los autores sugieren que el ejercicio puede desempeñar un rol protector: por ejemplo, el entrenamiento de fuerza progresivo ayuda a contrarrestar la sarcopenia inducida por medicamentos, mientras que el ejercicio aeróbico puede reducir efectos secundarios cardiovasculares.
El texto subraya que el ejercicio puede ser una alternativa terapéutica más segura que la medicación en condiciones como depresión leve, ansiedad, insomnio, dolor crónico u osteoartritis. Incluso, en patologías crónicas de alta prevalencia —como enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, diabetes, osteoporosis, cáncer o EPOC—, el ejercicio es un complemento esencial que potencia los efectos de los tratamientos farmacológicos. Los ensayos clínicos demuestran que el ejercicio aeróbico e isométrico puede reducir la presión arterial con una eficacia comparable a los antihipertensivos, mientras que la actividad física estructurada mejora el control glucémico en la diabetes tipo 2, reduciendo la necesidad de múltiples agentes farmacológicos.
En términos prácticos, los autores abogan por un modelo integrado de atención geriátrica basado en evaluaciones multidimensionales. Dichas evaluaciones deben incluir fragilidad, sarcopenia, estado cognitivo, riesgo de caídas, nutrición y revisión exhaustiva de la medicación. Con estos datos, se diseñan programas individualizados de ejercicio multimodal —que combinan fuerza, equilibrio y entrenamiento aeróbico— adaptados al perfil clínico del paciente y a las posibles interacciones fármaco–ejercicio. Este enfoque contempla, por ejemplo, ajustar la monitorización del esfuerzo en pacientes que toman betabloqueantes (usando escalas de esfuerzo percibido en lugar de frecuencia cardíaca) o aplicar estrategias de prevención de caídas en quienes usan sedantes.
El artículo insiste en que la integración del ejercicio no solo se limita al diseño del programa, sino que exige un monitoreo continuo: pruebas funcionales estandarizadas, autorreportes de los pacientes, vigilancia de efectos adversos y revisiones periódicas de la medicación. De manera paralela, se fomenta la desprescripción progresiva cuando sea clínicamente seguro, siempre bajo un plan estructurado que priorice la seguridad y el control de síntomas. Este proceso requiere además intervenciones conductuales, como la entrevista motivacional, la educación en actividad física y el apoyo a la autonomía, con el objetivo de mejorar la adherencia y el compromiso a largo plazo.
Los autores dedican un apartado al análisis de las interacciones entre ejercicio y medicamentos. Aunque no existen fármacos que contraindiquen absolutamente el ejercicio, sí hay muchos que modifican la respuesta fisiológica, el rendimiento o la seguridad del mismo. Entre los efectos indeseables destacan el deterioro cognitivo, la debilidad muscular, el desequilibrio, la alteración del metabolismo, la tendencia al sangrado o la disfunción cardiovascular. Para manejar estas interacciones, se recomienda una aproximación pragmática que ajuste el tipo, la intensidad y el momento del ejercicio. Por ejemplo, planificar sesiones aeróbicas después de las comidas en pacientes con insulina, o emplear entrenamiento de potencia y fuerza en quienes usan corticoides para contrarrestar la pérdida muscular y ósea.
Otro aspecto relevante es el potencial del ejercicio para sustituir fármacos en determinados contextos. El entrenamiento de fuerza reduce el dolor y la dependencia de opioides; el ejercicio aeróbico ayuda a controlar la hipertensión; y la actividad física regular mejora el insomnio y la depresión, disminuyendo la necesidad de hipnóticos y antidepresivos. No obstante, los autores advierten que esta sustitución debe hacerse con cautela, bajo supervisión clínica y mediante reducciones progresivas de dosis, evitando riesgos de infratratamiento o descompensaciones.
El éxito de este modelo depende en gran medida de un enfoque multidisciplinario. Los médicos —particularmente geriatras— juegan un papel central en la prescripción y supervisión clínica, pero dada la escasez de especialistas, se requiere delegar en fisioterapeutas, fisiológos del ejercicio, enfermeros especializados y científicos del deporte la implementación y progresión de los programas. Este equipo de profesionales, debidamente formado, puede ajustar las intervenciones según el estado funcional, las comorbilidades y los efectos del tratamiento, asegurando la continuidad y la seguridad del cuidado. El artículo compara esta estrategia con la nutrición clínica, donde el médico prescribe, pero el dietista implementa y monitoriza.
En cuanto a políticas de salud, los autores señalan que el enfoque en la funcionalidad debe primar sobre el modelo centrado en la enfermedad. Esto implica diseñar planes de salud pública que traten al ejercicio como un medicamento preventivo y terapéutico, con capacidad para mejorar la “healthspan” o esperanza de vida saludable. La integración de la gerontología con la salud pública global, sumada a la identificación de nuevas dianas moleculares relacionadas con los efectos combinados de ejercicio y medicamentos, abre oportunidades para desarrollar una medicina de precisión basada en el movimiento.
El artículo concluye planteando que el reto no está solo en reconocer la evidencia, sino en implementar un sistema de atención coordinado que logre traducirla a la práctica clínica. Para ello, se requiere capacitación profesional, modelos de servicios integrados, infraestructura que respalde la atención en equipo y estrategias de cambio conductual que acompañen al paciente en su transición hacia una vida más activa y autónoma. En definitiva, la integración del ejercicio con la gestión de la medicación constituye una estrategia holística que no solo optimiza resultados clínicos, sino que también reduce costos, mejora la calidad de vida y amplía la independencia de los adultos mayores.
Acceso libre al artículo original en: https://www.fisiologiadelejercicio.com/wp-content/uploads/2025/09/Integrating-exercise-and-medication-management-in-geriatric-care.pdf
Referencia completa:
Integrating exercise and medication management in geriatric care: a holistic strategy to enhance health outcomes and reduce polypharmacy. Izquierdo, Mikel et al.The Lancet Healthy Longevity, Volume 0, Issue 0, 100763