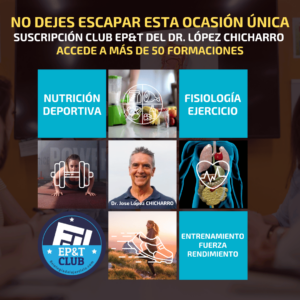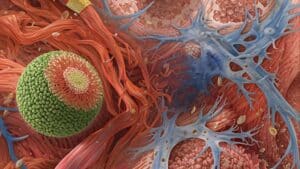Qin W, Li R, Chen L. Acute to chronic workload ratio (ACWR) for predicting sports injury risk: a systematic review and meta-analysis. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2025 Sep 30;17(1):285. doi: 10.1186/s13102-025-01332-x.
En los últimos años, el seguimiento de la carga de entrenamiento ha cobrado gran relevancia en el ámbito del deporte de alto rendimiento, dado que tanto el exceso como la insuficiencia de carga se asocian con un mayor riesgo de lesión. Este estudio de Qin et al. (2025) realiza una revisión sistemática y metaanálisis para evaluar de forma cuantitativa la eficacia del Acute to Chronic Workload Ratio (ACWR) como herramienta para predecir el riesgo de lesión deportiva, proporcionando evidencia sobre su validez y utilidad práctica en la prevención de lesiones y en la gestión de la carga de entrenamiento.
El punto de partida del trabajo radica en la creciente polarización del deporte competitivo moderno, donde los atletas están sometidos a demandas físicas cada vez más elevadas. Cuando la carga semanal se incrementa excesivamente —por ejemplo, más de 1250 unidades arbitrarias en futbolistas—, el riesgo de lesión aumenta; pero una carga insuficiente también puede ser perjudicial al limitar la capacidad del deportista para tolerar los esfuerzos repetidos de aceleración y deceleración propios de la competición.
Para comprender la relación entre carga, rendimiento y fatiga, la literatura ha desarrollado diversos modelos teóricos. Uno de los más influyentes es el modelo de “fitness-fatiga” de Banister (1982), que plantea que el rendimiento deportivo depende del equilibrio entre las adaptaciones positivas (mejoras en la condición física) y los efectos negativos (acumulación de fatiga). A partir de esta base, Hulin y colaboradores introdujeron en 2014 el concepto de ACWR, definido como la relación entre la carga aguda (una semana) y la carga crónica (las cuatro semanas previas). Este índice se aplicó inicialmente en el cricket, y posteriormente se extendió a deportes como el fútbol, el rugby o el tenis.
El ACWR busca identificar desequilibrios entre la carga reciente y la carga habitual del atleta. Cuando la carga aguda excede significativamente la crónica, el cuerpo puede no estar preparado para soportar ese esfuerzo adicional, lo que incrementa la probabilidad de lesión. Sin embargo, el método de cálculo no es único: puede hacerse mediante promedios móviles simples (Rolling Average, RA) o mediante promedios móviles ponderados exponenciales (EWMA), siendo este último más sensible porque otorga mayor peso a las cargas recientes. Las diferencias entre ambos métodos pueden influir considerablemente en los resultados.
A pesar de su amplia aplicación, el uso del ACWR sigue siendo objeto de debate. Algunos estudios lo consideran un predictor válido de lesiones, mientras que otros no han encontrado asociaciones significativas. Además, existen discrepancias en los métodos de medición de la carga —ya sea interna (por ejemplo, el esfuerzo percibido mediante la escala de sesión-RPE) o externa (a través de GPS, distancias, aceleraciones, etc.)—, lo que añade complejidad a su interpretación. También faltaban análisis que integraran variables moderadoras como la edad, el sexo, el tipo de deporte o la localización de las lesiones.
El metaanálisis incluyó 22 estudios de cohortes (17 prospectivos y 5 retrospectivos) con un total de 921 deportistas, de los cuales el 71% sufrió alguna lesión. La mayoría de los trabajos se centraron en futbolistas (81% del total), aunque también se incluyeron investigaciones en tenis, rugby y hockey. La calidad metodológica fue alta en general, con una puntuación media de 6.9 sobre 9 en la escala de Newcastle-Ottawa.
Los resultados mostraron una asociación positiva entre el ACWR y la aparición de lesiones (ES = 0.72, IC 95%: 0.60–0.82), confirmando que un incremento desproporcionado de la carga aguda frente a la crónica eleva el riesgo de lesión. Las lesiones se concentraron principalmente en estructuras musculotendinosas (79%) y en las extremidades inferiores (73%), áreas que soportan gran parte de las demandas mecánicas del entrenamiento y la competición.
El análisis por subgrupos reveló que los deportistas con ACWR entre 0.8 y 1.3 presentaban la menor incidencia lesional (56%), lo que sugiere que este rango podría considerarse un “intervalo seguro”. En cambio, valores superiores a 1.5 se asociaron con un incremento progresivo del riesgo, especialmente en disciplinas que exigen alta velocidad y fuerza explosiva. Sin embargo, el propio estudio advierte que este rango debe interpretarse con cautela, ya que los intervalos de confianza fueron amplios y existe heterogeneidad significativa entre estudios.
Respecto al tipo de carga, los trabajos que analizaron únicamente la carga interna (basada en el esfuerzo percibido) mostraron la mayor incidencia de lesiones (95%), mientras que los que utilizaron solo carga externa o la combinación de ambas obtuvieron resultados más estables. Ello sugiere que el monitoreo exclusivo de parámetros subjetivos puede sobreestimar el riesgo, y que la integración de medidas objetivas (como GPS, aceleraciones o distancias recorridas) proporciona una visión más precisa del estrés físico real.
En cuanto a la edad, los deportistas mayores de 25 años mostraron una mayor propensión a lesionarse que los más jóvenes. Este hallazgo se relaciona con los cambios fisiológicos progresivos en el músculo esquelético, como la disminución de la masa muscular y de las fibras tipo II, así como con una recuperación más lenta tras cargas elevadas. No obstante, los atletas con poca experiencia también presentaron un riesgo elevado, probablemente por su baja tolerancia a cargas intensas o mal periodizadas. Por tanto, el ajuste del ACWR debe individualizarse según la edad y la experiencia del deportista.
Los autores destacan que el ACWR no debe interpretarse como un valor absoluto, sino como un indicador contextual que depende de múltiples factores: el tipo de deporte, la naturaleza del entrenamiento, las características individuales del atleta y el entorno competitivo. Por ejemplo, en el fútbol o el rugby, donde se combinan aceleraciones, desaceleraciones y contactos, las lesiones suelen concentrarse en el tren inferior; en el tenis, los movimientos de torsión y frenado incrementan la vulnerabilidad de rodillas y hombros. Además, la alta densidad competitiva en estos deportes —con semanas que incluyen dos o tres partidos— reduce los tiempos de recuperación y aumenta el riesgo de fatiga acumulada.
Un hallazgo relevante es que las lesiones suelen aparecer cuando el ACWR supera 1.5 o 2.0, especialmente en variables como distancia total recorrida, distancia a alta velocidad (>20 km/h) o número de aceleraciones. En cambio, mantener el ACWR dentro de 0.8–1.3 parece reducir notablemente el riesgo, coincidiendo con lo observado en múltiples disciplinas. Estos resultados apoyan la necesidad de controlar el incremento semanal de carga, evitando aumentos bruscos superiores al 10%.
En cuanto a los métodos de cálculo, el modelo EWMA se considera más preciso que el RA, especialmente cuando los valores de ACWR son altos, ya que pondera más las cargas recientes y tiene en cuenta el efecto decreciente de la fatiga y la adaptación. Aun así, el RA puede ser útil cuando las cargas son bajas o se busca una estimación más simple.
Aplicaciones prácticas
Desde una perspectiva aplicada, el estudio propone varias recomendaciones:
- Mantener el ACWR entre 0.8 y 1.3 para minimizar el riesgo de lesión.
- Evitar incrementos abruptos de carga aguda (>10% por semana).
- Combinar medidas internas y externas de carga para obtener una visión integral.
- Fortalecer la musculatura del tren inferior y la estabilidad del core, factores que modulan la relación entre carga y lesión.
- Ajustar las cargas según la edad, experiencia y momento de la temporada.
- Priorizar la recuperación (≥96 horas entre partidos en deportes de alta densidad competitiva).
- Utilizar modelos de cálculo apropiados al contexto: RA en cargas bajas, EWMA en escenarios de alta intensidad o variabilidad.
En resumen, el trabajo de Qin et al. (2025) concluye que el ACWR se asocia con el riesgo de lesión deportiva y puede ser una herramienta útil para la prevención, siempre que se utilice de manera prudente y contextualizada. El rango de 0.8–1.3 aparece como potencial zona de seguridad, aunque su validez requiere confirmación en estudios longitudinales y experimentales. La clave radica en una gestión del entrenamiento que combine ciencia, individualización y seguimiento continuo para proteger la salud del deportista sin comprometer su rendimiento.
Acceso libre al artículo original en: https://www.fisiologiadelejercicio.com/wp-content/uploads/2025/10/Acute-to-chronic-workload-ratio.pdf