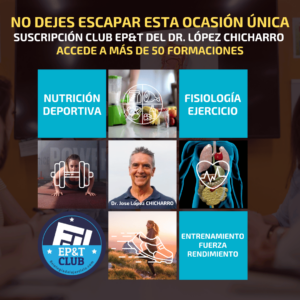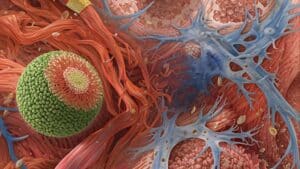La noción de que el músculo “recuerda” experiencias previas de entrenamiento surge de observaciones donde personas o animales previamente entrenados recuperan masa y fuerza más rápido tras periodos de inactividad. El artículo explica que este fenómeno no es metafórico, sino que puede tener fundamentos celulares. En particular, se ha puesto atención en la “permanencia de los miocnúcleos”, así como en posibles modificaciones epigenéticas que facilitan una respuesta hipertrofia más eficaz durante el retrenamiento.
Las fibras musculares son células largas y multinucleadas cuya capacidad de crecer depende tanto de la síntesis de proteínas como del número de núcleos capaces de sostener esa actividad. Debido a que estas células no se dividen, deben recurrir a células satélite que aportan miocnúcleos nuevos cuando el volumen celular crece por encima de la capacidad transcripcional existente. Así, los miocnúcleos pueden convertirse en un registro duradero de experiencias de carga mecánica y nutrición.
Bases celulares de la hipertrofia: síntesis proteica, dominio mionuclear y células satélite
La hipertrofia muscular ocurre cuando la síntesis proteica supera a la degradación, proceso regulado por vías como mTORC1 y por el aporte adecuado de aminoácidos. Sin embargo, para sostener hipertrofia prolongada, la célula necesita no solo más proteínas sino también más capacidad de transcribir genes estructurales, y esa capacidad depende del número de miocnúcleos
Los estudios descritos muestran que:
- En fases iniciales de crecimiento, los miocnúcleos preexistentes poseen una reserva transcripcional que permite cierto aumento de tamaño sin añadir nuevos núcleos.
- Cuando la fibra supera un umbral (≈22% de aumento), se vuelve necesaria la fusión de células satélite para incorporar nuevos miocnúcleos
- El tamaño del dominio mionuclear (el volumen de citoplasma que gestiona cada núcleo) varía según el tipo de fibra: las tipo I presentan dominios más compactos, y las tipo II, más amplios y dependientes de mayor aporte de mionúcleos para sostener hipertrofia
La evidencia en ratones, mediante modelos como la ablación de células satélite o la eliminación del gen myomaker, demuestra que sin nuevos mionúcleos no es posible sostener hipertrofia significativa. Modelos de entrenamiento como HIIT también muestran aumentos progresivos de mionúcleos conforme crece la carga, reforzando su papel central en la adaptación muscular
Permanencia de los mionúcleos tras la atrofia: el corazón de la memoria muscular
Durante mucho tiempo se asumió que la atrofia por desuso implicaba la pérdida de mionúcleos. Sin embargo, estudios en modelos animales empezaron a mostrar lo contrario: las fibras atrofiadas pierden volumen, pero los mionúcleos permanecen, mientras que la apoptosis afecta sobre todo a núcleos ajenos a la fibra (células satélite o estromales)
Entre los hallazgos clave:
- En modelos de denervación, suspensión o bloqueo nervioso, no se detecta pérdida significativa de mionúcleos tras semanas de atrofia, aun con presencia de apoptosis en otros compartimentos celulares.
- La recuperación posterior ocurre más rápido cuando la fibra conserva más mionúcleos previos, lo que sugiere un atajo para la recuperación.
En humanos, estudios longitudinales en jóvenes revelan que tras un periodo inicial de entrenamiento, seguido de 16 semanas de desentrenamiento, la masa y tamaño de las fibras disminuyen, pero el número de mionúcleos se mantiene prácticamente intacto
Esta permanencia podría explicar por qué el re-entrenamiento produce una recuperación acelerada.
Aunque existe cierta controversia metodológica sobre cómo cuantificar mionúcleos, la evidencia reciente se inclina hacia su estabilidad relativa frente a la atrofia.
La otra cara de la memoria: cambios epigenéticos y proteómicos duraderos
Además de la permanencia de mionúcleos, estudios recientes han identificado huellas epigenéticas que persisten tras el entrenamiento. Esto incluye:
- Cambios estables en la metilación del ADN asociados a vías de crecimiento como PI3K-Akt, mTOR y regulación del turnover proteico.
- Diferencias entre mionúcleos residentes y recién adquiridos, donde los primeros parecen implicarse más en la regulación de la degradación proteica, y los nuevos, en la biogénesis ribosomal y remodelación del entorno extracelular
Incluso se han encontrado firmas proteómicas que perduran después del desentrenamiento, como proteínas relacionadas con el estrés oxidativo y la reparación estructural, lo que refuerza la idea de múltiples niveles de memoria muscular.
Implicaciones en deportes: lesiones, desentrenamiento y dopaje
Una de las aplicaciones más inmediatas de la memoria muscular se relaciona con la recuperación tras lesiones. El artículo destaca estudios donde, incluso tras seis semanas de inmovilización por rotura del tendón de Aquiles, las fibras del gastrocnemio no pierden mionúcleos, lo que podría facilitar una recuperación más rápida de la masa perdida
Este fenómeno también plantea implicaciones en antidopaje. Si los esteroides anabolizantes inducen un aumento sustancial de mionúcleos, y estos permanecen a largo plazo, un deportista podría mantener una ventaja estructural incluso años después de suspender su uso. De hecho, se ha observado mayor densidad de mionúcleos en exusuarios de AAS mucho tiempo después de haber dejado el consumo
Además, comprender cómo volumen, intensidad y tipo de entrenamiento favorecen la acumulación de mionúcleos podría ayudar a diseñar programas preventivos para deportistas con riesgo de lesiones recurrentes.
Implicaciones en envejecimiento y sarcopenia
Con el envejecimiento, la masa muscular disminuye y las fibras tipo II son las más afectadas. El artículo señala que:
- En ancianos muy longevos (≈80–90 años), la cantidad de células satélite en fibras tipo II puede reducirse hasta la mitad respecto a adultos jóvenes, lo que limita la capacidad de añadir nuevos mionúcleos durante el entrenamiento
- Algunos estudios encuentran mantenimiento del número de mionúcleos, mientras que otros sugieren reducción o deterioro funcional; la disparidad parece depender del rango de edad y del tipo de medición.
- Programas de fuerza en adultos muy mayores muestran respuestas atenuadas de células satélite, explicando la menor hipertrofia observada en comparación con personas jóvenes.
Un hallazgo interesante es que personas mayores con actividad física continuada durante la vida mantienen mejor su contenido de células satélite y la integridad neuromuscular, lo que sugiere que la actividad regular protege la capacidad adaptativa del músculo en el largo plazo.
Nutrición y memoria muscular: proteínas, creatina, polifenoles y vitamina D
El artículo dedica una sección extensa a cómo los nutrientes pueden modular las células satélite y los mionúcleos. Entre las conclusiones:
- La combinación de ejercicio y proteínas/aminoácidos aumenta la activación de células satélite y la incorporación de mionúcleos, especialmente en fibras tipo II
- La creatina amplifica este efecto, favoreciendo la expansión del pool de células satélite y la hipertrofia.
- Polifenoles como el resveratrol y la quercetina podrían promover proliferación de células satélite mediante la activación de SIRT1 y PGC-1α, implicados también en biogénesis mitocondrial
- El aporte de vitamina D podría influir en el número de mionúcleos y en la reparación muscular.
Conclusión
El artículo concluye que la memoria muscular es probablemente un fenómeno real sustentado por mecanismos múltiples: la permanencia de mionúcleos, huellas epigenéticas y firmas proteómicas. Esta memoria otorga ventajas al músculo previamente entrenado, permitiendo una recuperación más eficiente tras periodos de inactividad
Para el deporte, esto implica diseñar estrategias de entrenamiento y nutrición que maximicen la generación y retención de mionúcleos. Para el envejecimiento, abre vías para contrarrestar la sarcopenia mediante intervenciones que potencien la respuesta de células satélite. Y para el dopaje, plantea desafíos regulatorios dado el carácter duradero de los cambios inducidos por AAS.
Acceso libre al artículo original en: https://www.fisiologiadelejercicio.com/wp-content/uploads/2025/11/Skeletal-muscle-memory.pdf
Referencia completa:
Pérez-Castillo ÍM, Ruiz-Caride SR, Rueda R, López-Chicharro J, Segura-Ortiz F and Bouzamondo H (2025) Skeletal muscle memory: implications for sports, aging and nutrition. Front. Nutr. 12:1701520. doi: 10.3389/fnut.2025.1701520