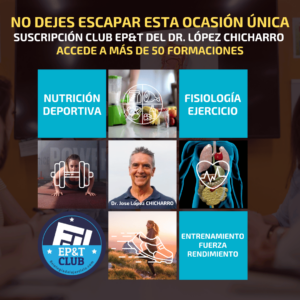Durante décadas, el entrenamiento en altitud ha sido una herramienta clásica en los deportes de resistencia. La premisa es que la exposición a la hipoxia estimula la producción de eritropoyetina y, con ello, el aumento de la masa total de hemoglobina (Hbmass), un factor clave para el transporte de oxígeno y el rendimiento aeróbico. Sin embargo, la literatura científica revela una gran variabilidad en las respuestas individuales: algunos atletas experimentan aumentos notables en Hbmass y rendimiento, mientras que otros apenas muestran cambios.
Más recientemente, el entrenamiento en calor ha surgido como una alternativa o complemento a la altitud. Este método consiste en realizar sesiones en ambientes cálidos o con indumentaria que retiene el calor, buscando generar adaptaciones fisiológicas similares a las de la hipoxia. En los últimos años se ha demostrado que entre tres y cinco semanas de entrenamiento en calor pueden incrementar la masa de hemoglobina de forma consistente, aunque las mejoras en el rendimiento suelen ser modestas.
Contexto y fundamentos
Tanto el entrenamiento en altitud como el entrenamiento en calor tienen como objetivo inducir una sobrecarga fisiológica controlada que obligue al organismo a adaptarse, mejorando su capacidad de transporte y utilización de oxígeno. En el caso de la altitud, la menor presión parcial de oxígeno actúa como estímulo primario para la eritropoyesis. En el entrenamiento en calor, el aumento de la temperatura corporal y del volumen plasmático produce también adaptaciones hematológicas y cardiovasculares que pueden repercutir favorablemente en la resistencia.
El artículo subraya que competir en condiciones de hipoxia o calor requiere aclimatación específica, pero el enfoque de esta revisión se centra en el uso de ambos métodos para mejorar el rendimiento a nivel del mar, no solo en entornos extremos. Además, se advierte que el significado competitivo de una mejora puede ser relevante incluso sin alcanzar significación estadística en los estudios: un incremento del 1 % en rendimiento puede marcar la diferencia en el deporte de élite.
Evidencia actual sobre el entrenamiento en altitud
A pesar de su popularidad, la base científica del entrenamiento en altitud sigue siendo limitada. Muchos estudios carecen de grupo control, incluyen pocos participantes o no se realizan en atletas de élite, lo que dificulta obtener conclusiones sólidas. Incluso en investigaciones controladas, los efectos son variables y, en ocasiones, contradictorios.
En los últimos diez años se han publicado más de treinta estudios relevantes. Entre los 19 que incluyeron grupo control, dos tercios reportaron aumentos en la masa de hemoglobina tras el entrenamiento en altitud, pero solo un tercio mostró mejoras en el consumo máximo de oxígeno (VO₂max), y menos de la mitad reflejaron incrementos en el rendimiento medido mediante pruebas específicas o competiciones. En los estudios sin grupo control, casi todos informaron aumentos en Hbmass, pero solo un número limitado evidenció beneficios en el rendimiento real.
Esta disparidad de resultados puede explicarse por múltiples factores: diferencias en altitud, duración de la estancia, carga de entrenamiento, nutrición o variaciones genéticas en la respuesta a la hipoxia. Además, se destaca que muchos estudios no informan la carga de entrenamiento durante los campamentos, impidiendo discernir si las mejoras se deben a la hipoxia o simplemente a la manipulación del entrenamiento.
En conjunto, la evidencia sugiere que el entrenamiento en altitud provoca una expansión modesta de la masa de hemoglobina, pero los beneficios sobre el rendimiento son menos consistentes. La magnitud de estas adaptaciones parece depender de la dosis de hipoxia (altura, horas de exposición y duración del programa) y de la tolerancia individual. También se menciona que el efecto beneficioso sobre la Hbmass tiende a desaparecer rápidamente al regresar al nivel del mar, a menos que se utilicen estrategias de mantenimiento, como sesiones intermitentes de hipoxia o entrenamiento en calor posterior.
Limitaciones de la investigación en altitud
Los autores enfatizan que el rendimiento deportivo es multifactorial y que la Hbmass representa solo una parte del complejo entramado fisiológico que lo determina. Por ello, un aumento en hemoglobina no necesariamente se traduce en mejoras de VO₂max o en resultados de competición. Además, las pruebas de rendimiento presentan una variabilidad mucho mayor que las mediciones de Hbmass, lo que dificulta detectar cambios significativos en muestras pequeñas.
Otro problema recurrente es la falta de replicabilidad: la respuesta obtenida en un campamento de altitud puede no repetirse en una exposición posterior. Esto refuerza la idea de que las adaptaciones a la hipoxia son altamente individuales. Por tanto, se recomienda que los deportistas experimenten con diferentes protocolos y evalúen personalmente si la estrategia resulta efectiva para ellos.
Entrenamiento en calor como alternativa o complemento
El entrenamiento en calor se ha consolidado recientemente como una opción para aumentar la masa de hemoglobina sin necesidad de desplazarse a la altitud. Esta estrategia puede realizarse en cámaras de calor o usando ropa térmica que eleve la temperatura corporal durante el ejercicio. Su popularidad ha crecido gracias a su accesibilidad y a que produce adaptaciones fisiológicas similares a las de la hipoxia, como el aumento del volumen plasmático, la liberación de eritropoyetina y, finalmente, la expansión de Hbmass.
Los estudios analizados indican que entre tres y cinco semanas de entrenamiento en calor, con sesiones de 50 a 60 minutos cinco veces por semana, son suficientes para provocar un incremento significativo en la masa de hemoglobina. En cuatro de seis investigaciones revisadas, este aumento se acompañó de mejoras modestas en el rendimiento, especialmente en el umbral de lactato y en la economía del esfuerzo. Sin embargo, las ganancias en VO₂max o pruebas máximas no siempre fueron significativas, probablemente debido al tamaño reducido de las muestras.
Además, se ha observado que tras las primeras cinco semanas el aumento de Hbmass puede estabilizarse, pero continuar con una dosis baja de entrenamiento en calor podría mantener los beneficios. En algunos casos, combinar altitud y calor parece potenciar los efectos o prolongar la retención de las adaptaciones hematológicas una vez concluido el periodo hipobárico.
Comparación entre ambas estrategias
En términos generales, el entrenamiento en altitud presenta una mayor evidencia histórica y fisiológica, pero también más variabilidad en sus resultados y más limitaciones logísticas. Por el contrario, el entrenamiento en calor ofrece una respuesta más predecible y controlable en la expansión de Hbmass, aunque los efectos sobre el rendimiento global aún son discretos.
La altitud implica un estímulo hipoxémico directo que promueve la producción de glóbulos rojos, mientras que el calor actúa a través de la hemoconcentración, el estrés térmico y la respuesta hormonal, generando un entorno que también estimula la eritropoyesis. Ambos métodos pueden mejorar la tolerancia al esfuerzo y la capacidad cardiovascular, pero requieren una planificación cuidadosa para no interferir con la calidad del entrenamiento principal.
Una posible ventaja del entrenamiento en calor es su mayor aplicabilidad práctica: puede realizarse en cualquier entorno y sin alterar el calendario competitivo. Además, puede servir como herramienta para mantener las adaptaciones hematológicas obtenidas en altitud, reduciendo el descenso progresivo de la Hbmass al regresar al nivel del mar.
Consideraciones prácticas y conclusiones
El mensaje central del artículo es que no existe una receta universal para aumentar la masa de hemoglobina y mejorar el rendimiento aeróbico. La respuesta a la hipoxia o al calor es profundamente individual, influida por la genética, el estado de entrenamiento y la capacidad de recuperación del atleta. Por tanto, más que buscar un protocolo “óptimo”, los deportistas y entrenadores deben experimentar, monitorizar y ajustar.
El entrenamiento en calor podría actuar como sustituto o complemento del entrenamiento en altitud, especialmente cuando este último no es factible. Sin embargo, no debe implementarse en detrimento de otros aspectos esenciales de la preparación, como la carga de trabajo, la nutrición, el descanso o la salud mental del atleta.
En definitiva, tanto la exposición a la altitud como el entrenamiento en calor pueden ser herramientas válidas dentro del arsenal de la preparación de resistencia, siempre que se apliquen con criterio, se controle su tolerancia individual y se mantenga una visión integral del rendimiento.
El aumento de la masa de hemoglobina sigue siendo uno de los objetivos fisiológicos más buscados en el deporte de élite, pero los caminos para alcanzarlo —ya sea ascendiendo montañas o enfrentando el calor— dependen, más que nunca, del equilibrio entre ciencia, individualización y experiencia práctica.
El entrenamiento en altitud continúa siendo un método tradicional pero de eficacia variable, con respuestas muy dispares entre individuos. En cambio, el entrenamiento en calor emerge como una estrategia más accesible y consistente para aumentar la masa de hemoglobina, aunque sus efectos en el rendimiento siguen siendo modestos. La combinación de ambos podría representar una alternativa prometedora para optimizar la capacidad aeróbica en deportistas de élite.
Acceso libre al artículo original en: https://www.fisiologiadelejercicio.com/wp-content/uploads/2025/11/Altitude-or-heat-training-to-increase-haemoglobin.pdf
Referencia completa:
Lundby C, Robach P. Altitude or heat training to increase haemoglobin mass and endurance exercise performance in elite sport. J Physiol. 2025 Oct 25. doi: 10.1113/JP287700.