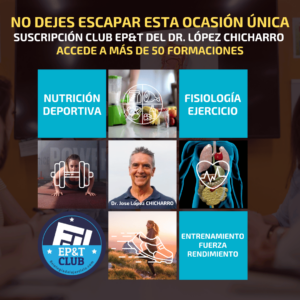La bioimpedancia eléctrica (BIA) es una de las herramientas más utilizadas para estimar la composición corporal, gracias a su bajo coste, facilidad de uso y aplicabilidad tanto clínica como en el ámbito deportivo. Este método se basa en la medición de tres parámetros fundamentales: la resistencia (R), la reactancia (Xc) y el ángulo de fase (PhA). La resistencia refleja el contenido total de agua corporal, la reactancia se relaciona con la integridad de las membranas celulares, y el ángulo de fase representa la relación entre ambos, siendo un marcador de la masa celular corporal y del equilibrio entre agua intracelular y extracelular.
A partir de estos parámetros, la BIA permite estimar la masa libre de grasa (FFM) mediante ecuaciones predictivas, y por diferencia con el peso corporal total, calcular la masa grasa (FM). Sin embargo, aunque el principio físico de la BIA es universal, los dispositivos disponibles en el mercado presentan diferencias tecnológicas que pueden afectar los resultados. Entre las variables que influyen se incluyen la colocación de electrodos, la posición corporal durante la medición (decúbito o de pie) y la frecuencia de corriente eléctrica empleada.
Estas variaciones generan discrepancias entre los valores de R, Xc y PhA obtenidos por diferentes tecnologías, especialmente entre los sistemas pie-mano (foot-to-hand) y los segmentales directos, lo que plantea dudas sobre su intercambiabilidad. No obstante, las diferencias en los resultados no solo dependen del hardware, sino también de las ecuaciones predictivas utilizadas, las cuales se desarrollan a partir de poblaciones específicas y en relación con métodos de referencia concretos.
Por ejemplo, la densitometría por absorciometría dual de rayos X (DXA) se considera uno de los métodos de referencia más utilizados, aunque tampoco está exenta de discrepancias cuando se compara con otros métodos como la pletismografía por desplazamiento de aire o la pesada hidrostática. Además, si las ecuaciones predictivas de FFM derivadas de BIA se aplican a poblaciones diferentes de aquellas en las que se validaron (por edad, sexo o nivel de actividad física), se introducen errores significativos.
A pesar de estas limitaciones, estudios recientes sugieren que la concordancia entre distintos métodos puede ser posible si se emplean ecuaciones desarrolladas y validadas en la misma población y con el mismo método de referencia. Partiendo de esta premisa, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar el grado de acuerdo en la estimación de la masa libre de grasa (FFM) entre dos tecnologías de BIA (pie-mano y segmental directa), comparándolas además con la DXA. Los autores también analizaron la concordancia en la masa grasa derivada de la FFM.
La hipótesis planteada fue que, aunque los valores bioeléctricos brutos difieran entre dispositivos, la FFM y la FM podrían ser comparables si las ecuaciones predictivas se desarrollan bajo condiciones estandarizadas, utilizando la misma población y el mismo método de referencia.
Métodos brevemente contextualizados
El estudio incluyó 288 adultos sanos (167 hombres y 121 mujeres, entre 18 y 83 años), a quienes se les realizaron mediciones de composición corporal mediante dos dispositivos BIA de 50 kHz: uno foot-to-hand (Akern BIA 101 BIVA® PRO) y otro segmental directo (Technogym Checkup 9000). El método de referencia fue una DXA de cuerpo entero.
Se desarrollaron ecuaciones predictivas de FFM mediante regresión lineal múltiple (considerando sexo, edad y los índices derivados de R y Xc) en dos tercios de la muestra, y se validaron en el tercio restante.
Resultados principales
Los resultados mostraron que la tecnología pie-mano presentó menor resistencia, pero mayor reactancia y ángulo de fase que la segmental directa (p < 0.001 en todos los casos). Sin embargo, al aplicar las ecuaciones predictivas desarrolladas con DXA como referencia, no se encontraron diferencias significativas en la FFM estimada entre ambas tecnologías ni respecto a la DXA.
Los coeficientes de concordancia de Lin fueron altos (CCC = 0.971 para FFM y 0.969 para FM), indicando una concordancia sustancial. A nivel grupal, las estimaciones de FFM fueron consistentes entre métodos, aunque la FM derivada indirectamente mostró una mayor variabilidad individual, con tendencia a subestimar los valores de DXA.
En la comparación directa entre ambos dispositivos BIA, la concordancia fue excelente (slope ≈ 1 y intercepto ≈ 0), evidenciando una alta reproducibilidad entre tecnologías cuando se utilizan ecuaciones específicas desarrolladas para la misma población.
Discusión
El hallazgo central de este estudio es que, aunque existen diferencias tecnológicas claras entre los dispositivos de BIA, las estimaciones de composición corporal pueden ser comparables siempre que las ecuaciones predictivas se desarrollen a partir del mismo método de referencia y en una población similar.
Las discrepancias observadas en los valores crudos de R, Xc y PhA concuerdan con investigaciones previas, y se explican principalmente por:
- La posición corporal durante la medición: la distribución de fluidos cambia entre la posición supina y la bipedestación.
- El tipo y disposición de los electrodos: el material y la distancia entre ellos, especialmente en manos y pies, influyen directamente en la impedancia registrada.
Estas diferencias hacen que los valores absolutos de R, Xc y PhA no sean intercambiables entre tecnologías, lo que impide usar los mismos valores de referencia o centiles para distintos dispositivos. Por ejemplo, el PhA es un parámetro sensible a la masa muscular, la fragilidad y el equilibrio hídrico; por tanto, comparar valores entre dispositivos puede inducir errores clínicos si no se tienen en cuenta las características específicas del aparato.
En cuanto a la estimación de la FFM y FM, los autores destacan que las ecuaciones predictivas son el elemento crítico. Las fórmulas deben derivarse utilizando el mismo modelo de referencia (DXA, RMN o modelos multicomponentes) y la misma población diana (por edad, sexo y características corporales). De lo contrario, la extrapolación de ecuaciones genéricas puede reducir significativamente la precisión.
El estudio aporta una visión integradora: si bien la variabilidad tecnológica es inevitable, la aplicación coherente de ecuaciones específicas puede lograr acuerdos metodológicos sólidos entre sistemas distintos, permitiendo el uso clínico y deportivo de la BIA con mayor seguridad.
Los autores proponen un “paradigma de concordancia” representado por un embudo conceptual. En la parte superior se sitúan las características del dispositivo (posición, electrodos, frecuencia), que generan variabilidad en los valores bioeléctricos. En el cuello del embudo, la ecuación predictiva actúa como un filtro que homogeneiza las estimaciones siempre que se base en la misma referencia y población. Finalmente, en la parte inferior, el líquido que llena el vaso simboliza las estimaciones finales de composición corporal (como la FFM), que resultan comparables entre dispositivos si las condiciones anteriores se respetan.
Otra aportación relevante es la discusión sobre el futuro de la BIA. Los autores sugieren que los modelos predictivos pueden mejorar su precisión si integran variables antropométricas (como perímetros corporales) obtenidas mediante sistemas ópticos o escáneres 3D, combinándolas con los datos bioeléctricos para obtener una representación más fiel del volumen y geometría corporal. Esta aproximación híbrida ya ha mostrado buenos resultados en la predicción de la masa grasa.
Limitaciones
El estudio reconoce varias limitaciones. En primer lugar, aunque los participantes siguieron protocolos estandarizados de ayuno y reposo, no se midió directamente el estado de hidratación (por ejemplo, mediante densidad urinaria), lo que podría afectar las mediciones. En segundo lugar, aunque la DXA es considerada un estándar de referencia, el modelo de cuatro componentes sería metodológicamente superior. Además, las ecuaciones desarrolladas deben interpretarse con cautela fuera de la población estudiada: pueden no ser válidas en niños, personas con obesidad o pacientes con alteraciones del equilibrio hídrico (insuficiencia renal, edemas, deshidratación, etc.).
Por tanto, los resultados son representativos de adultos sanos con hidratación normal, pero podrían no extrapolarse a contextos clínicos donde pequeñas diferencias tecnológicas podrían tener relevancia diagnóstica.
Conclusiones
El estudio demuestra que los dispositivos de bioimpedancia foot-to-hand y segmental directo producen valores diferentes de R, Xc y PhA, pero si se emplean ecuaciones predictivas derivadas del mismo método de referencia y la misma población, las estimaciones de FFM pueden ser comparables y fiables.
En cambio, la FM calculada de forma indirecta presenta mayor error individual. Por ello, la fiabilidad de la BIA depende más del uso correcto de ecuaciones específicas que del dispositivo en sí. En definitiva, es posible alcanzar un acuerdo entre tecnologías si se respetan los principios de homogeneidad metodológica, lo que refuerza el papel de la BIA como herramienta útil y accesible para la valoración de la composición corporal en entornos clínicos y de investigación.
Acceso libre al artículo original en: https://www.fisiologiadelejercicio.com/wp-content/uploads/2025/11/Determining-Body-Composition-Using-Different-Bioimpedance-Technologies.pdf
Referencia completa:
Campa F, Sampieri A, Cerullo G, Zoffoli L, Coratella G, Paoli A, Determining Body Composition Using Different Bioimpedance Technologies: Is an Agreement Possible?, Clinical Nutrition, https://doi.org/10.1016/j.clnu.2025.10.021.